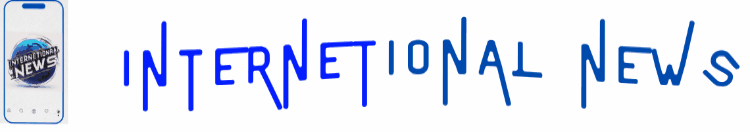El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el cese de la directora del Instituto de las Mujeres, Isabel García, tras conocerse que las empresas que comparte con su pareja, Imber Consultoría de Igualdad S. L. y Elig consultoría política de igualdad y diversidad S. L., recibieron al menos 64 contratos públicos de ayuntamientos gobernados por el PSOE para gestionar los puntos violeta contra la violencia de género —lanzados en 2021 por el Ministerio de Igualdad, son lugares como comercios, empresas, negocios o personas particulares que se identifican como seguros para que acudan a ellos las víctimas de violencia machista en busca de ayuda— y para actividades de igualdad y feminismo, con los que habría facturado alrededor de 250.000 euros.
Después de que El Español publicase esa información la semana pasada, Isabel García aseguró en la red social X que cumplía “escrupulosamente” con la ley y que “nunca” había realizado ninguna gestión o recomendación para favorecer contratos entre las empresas que gestiona su mujer y entidades públicas o privadas. “Cuando en 2023 fui nombrada directora del Instituto de las Mujeres, me puse en contacto con la Oficina de Conflicto de Intereses para que me indicasen cómo proceder, al estar sometida a la normativa de altos cargos. Entonces se me indicó que debía actualizar mi situación profesional y que la ley me permitía mantener hasta un 10% de las empresas que compartía con mi mujer. Así procedí de forma inmediata, manteniendo a mi nombre un 8%. He cumplido y cumplo escrupulosamente la ley”, explicó García. Según esa normativa, si el alto cargo y su cónyuge están en régimen matrimonial de separación de bienes, no hay ilegalidad siempre que el alto cargo no posea más del 10% de la empresa.
Tras conocer el cese, García ha lamentado en un comunicado que “venga provocado por pseudoinformaciones periodísticas que presentan torticeramente hechos lícitos” y que “hacen pasar el estricto cumplimiento de la ley por una utilización tramposa para encubrir un lucro ilícito o simplemente inmoral que, por supuesto, no es tal”. “Haré valer, hasta donde me permita la ley, todos mis derechos y acciones para dejar claro que mi conducta y la de mi esposa se ha ajustado siempre a derecho”, ha manifestado, tras señalar que no ha dimitido porque tiene la “conciencia muy tranquila”.
“Toda esta cacería contra mi persona por hechos y circunstancias que nada tienen que ver con esos presuntos escándalos, ilegalidades o irregularidades que nadie ha llevado a ningún juzgado”, ha señalado Isabel García en la nota que posteriormente ha publicado en X, “ha estado larvada desde mi nombramiento por no compartir una visión íntegra de la ley trans y ha sido espoleada ahora por sectores que pretenden deslegitimar las políticas de igualdad desde el ámbito público y privado”. “Curiosamente, no ocurre lo mismo en otras áreas en situaciones similares”, ha añadido García.
Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Su nombramiento como directora del Instituto de las Mujeres se produjo el 28 de diciembre del año pasado y ese mismo día colectivos trans y políticos de Sumar o Más Madrid ya pidieron su cese por sus discursos “abiertamente transfóbicos”. En concreto, denunciaron que García había “mantenido discursos abiertamente transfóbicos y antiderechos trans durante la tramitación de la ley trans” e indicaron que “los recortes de derechos trans llevados a cabo por Ayuso, con la derogación de aspectos fundamentales de las leyes trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid y los argumentos esgrimidos para ello, están en los mismos marcos ideológicos que defiende Isabel García”.
García mantiene que, desde su nombramiento y dentro de los tres meses que establece la ley para cumplir con las posibles incompatibilidades como alto cargo, se desvinculó “no solo de la titularidad, sino de la gestión de las dos sociedades en las que tenía participación, asumiendo la gestión exclusiva de las mismas” su esposa (Elisabeth García), que era la administradora de Imber Consultoría de Igualdad S. L desde su constitución en abril de 2023, y se encargó también de la gerencia de la otra sociedad, Elig consultoría política de igualdad y diversidad S. L. (en el origen, García poseía el 49% de Imber y el 51% de Elig).
“Ninguna de las empresas de mi pareja ha recibido un solo contrato del Instituto de las Mujeres, ni ahora que yo lo dirijo ni con anterioridad. Nunca he hecho ninguna gestión o recomendación directa o indirecta ante los posibles clientes de las empresas, sean públicos o privados, para favorecer ningún contrato. Los contratos que se han realizado con entidades públicas, de todos los colores políticos, y privadas son fruto del buen hacer profesional de mi esposa”, indicó García en X.
En un primer momento, preguntada sobre el cese o la posible dimisión de Isabel García, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, había rechazado pedir su dimisión y consideró que había que “darle tiempo” para que se explicase y para que ofreciera la información que le fuese requerida en los diferentes “ámbitos” y “foros”. Cinco días después, el Ministerio de Igualdad ha confirmado el nombramiento de Cristina Hernández (Ciudad Rodrigo, Salamanca, 1979) como nueva directora del Instituto de las Mujeres.
Este martes, a su llegada al Congreso de los Diputados, donde se vota la ley de paridad, Redondo ha asegurado que el cese de García y el nombramiento de Cristina Hernández se ha hecho “pensando en el buen funcionamiento del instituto y en que no haya ninguna sombra de duda de que las políticas de igualdad son una auténtica prioridad”. “Pensamos en el bien común, en el interés de las mujeres y en que la igualdad avance, y eso ha resultado en este nuevo nombramiento”, ha defendido, tras calificar la gestión de García al frente de la institución como “impecable” y desearle “una salida lo más digna posible” y que “defienda su honorabilidad”.
Dirigentes de Podemos y de Sumar han aplaudido la destitución de García. La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha considerado en X que “nunca debió ser nombrada”. “El feminismo se impone a pesar del Gobierno. Qué pena que para el presidente [Pedro Sánchez] no haya sido determinante su transfobia ni casi su corrupción, solo que el escándalo pare”, ha escrito. Por otra parte, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha dicho que ya les parecía que “no estaba a la altura en términos políticos” y que algunas de las informaciones que se han publicado “han demostrado que tampoco lo estaba en términos éticos”.